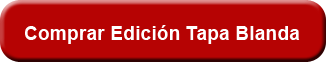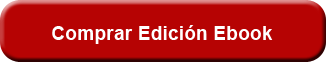FRAGMENTO PROMOCIONAL DE LOS CUADROS VERDES DE ITAMI

Lee el fragmento de Los Cuadros Verdes de Itami. Esta novela incluye, en un solo libro, la trilogía completa, compuesta por los títulos «Suicidio Colectivo», «Vestid, Vestid, Malditos» y «Rimel Amarillo, Nieve Roja»
FRAGMENTO DE LOS CUADROS VERDES DE ITAMI
AUTORES:
Montserrat Valls Giner y Juan Genovés Timoner
FRAGMENTO DE LOS CUADROS VERDES DE ITAMI
Volumen 1
Suicidio Colectivo
Primera Parte
CAPÍTULO 1
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
Michael. Svetlana. Itami. Liv. Roger. Catherine. Pièrre.
MICHAEL. NUEVA YORK.
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
Hay algo en la muerte que nos aterroriza: morir absolutamente solos.
Cuando nacemos, todos a nuestro alrededor nos protegen. A partir de ese momento nos sentimos protegidos, amados, y pensamos erróneamente que siempre será así. Somos unos ingenuos.
Llegamos a la idealizada juventud, y si no hemos tenido suerte, carecemos incluso de un amigo; y la persona a la que amamos, o nos desprecia, o algo peor: nunca nos ha visto.
Cuando nos hacemos mayores vamos perdiendo a las personas que queremos, sobre todo aquellas que nos protegieron. Y entonces, irremediablemente, caemos en la cuenta: estamos solos.
Algunos lo asimilan, otros siguen andando como si no hubiera ocurrido nada. Pero unos pocos deciden irse voluntariamente. Lo harán solos, o en compañía, para lograr esa ficticia protección anhelada.
Todo esto me pasa por la cabeza mientras estoy arrebujado en mi sofá viendo un documental sobre los lemmings. Reconozco mi incultura, seis años en la facultad de Periodismo, y ni sabía de la existencia de estos roedores. Proceden de Escandinavia, se les ve internándose en el mar, frente a Noruega, y terminan ahogándose, voluntariamente.
Las leyes, tan taxativas de la supervivencia, se desmoronan ante estos diminutos animales. Además, lo que llama más la atención es que son cientos. ¿Es un suicidio colectivo?
Mientras el presentador desgrana múltiples teorías (ninguna cierta, seguramente), me sirvo un gin-tonic y pienso en darle forma a una idea: un programa de televisión con personas que quieran matarse.
Un suicidio colectivo.
SVETLANA. MOSCÚ.
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
Llego a la Plaza Roja con media hora de retraso, pero me es imposible correr más, todos mis miembros están agarrotados por el frío y, aunque me voy acercando a la Catedral de Kazán, mi cansancio mezclado con los altos tacones me hacen verla cada vez más lejos.
Tiemblo, en parte por la temperatura, pero también porque aunque lleve meses en ello no me acostumbro. Por suerte, mis padres no pueden verme, si no se avergonzarían.
Por fin estoy en la puerta de la iglesia, es donde hemos quedado, pero por lo que observo, él tampoco es puntual.
El color rosado de las paredes se funde con el atardecer ruso.
Un cura ortodoxo sale por la puerta y me mira con curiosidad. Mi aspecto angelical, heredado de mi madre, rubia, ojos azules, menuda, no le haría, bajo ningún concepto, llegar a la conclusión de mi razón de estar allí.
Intento entretenerme con los copos de nieve, los intento coger, pero se me escurren, como las pocas personas a las que quiero, ¿o quise? Quiero. Aunque las personas hayan muerto, las sigues queriendo.
La muerte no puede arrebatarte eso.
Sigue nevando, y ahora sí, empiezo a pensar que ese hombre no vendrá. Quizás he pedido demasiados rublos. Pero ¡qué demonios!, mi padre siempre decía: hazte valer. Solo sigo su consejo.
De pronto, me sorprende una voz a mis espaldas. Es la misma que he oído esta mañana por teléfono.
ITAMI. TOKIO.
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
El Metro está abarrotado. Aún noto más el contraste después de haber cogido el tren bala. Lo he hecho para poder ir a ver a mi abuela.
¡Estaba tan arrugada, tan pequeña! A pesar de ello en seguida notó que me ocurría algo. No le conté lo del psicólogo, ni el diagnóstico de mi enfermedad. En verdad, ahora que lo pienso, no le conté nada que fuera cierto. Pero no me arrepiento, la dejé feliz, risueña. Me llevaré ese recuerdo.
Una colegiala con falda cortísima y calcetines blancos, como todas, está tan cerca de mí que en otras circunstancias me empalmaría, pero no estoy con ánimos. Miro mi reflejo en el cristal del vagón, mi cabello lacio, y mi gran estatura, algo extraño en mi raza. Solemos ser bajitos; debe tener relación con un bisabuelo fuertote que tuve.
En parte me ha ido bien, así he podido tener las chicas que he querido, hasta que conocí a Kazuzo.
Sus ojos negros y su rostro perfecto hecho de nácar me embaucaron.
Es mi novia, y ella cree que nos casaremos y todo lo demás.
Por fin he llegado a mi parada. La colegiala parece decepcionada.
Bajo y allí está Kazuzo, como cada miércoles, para acompañarme al loquero. La beso y me dirijo, como un autómata, al exterior.
LIV. BERGEN (NORUEGA).
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
Odio este lugar, siempre está lloviendo. Llevo tiempo pensando en irme, ya nada me retiene aquí.
Estoy en la Plaza del Mercado, abarrotada de turistas, pero es donde tienen el mejor salmón. Mientras lo elijo, los observo, tan felices con sus cámaras e impermeables, pero es lógico, solo están de visita. Me gustaría ir a un país cálido, como Grecia o Italia…o España, allí estuve en mi luna de miel. Hace treinta años, cuando todavía era joven. Pero bueno, nadie me impide empezar de nuevo.
Ayer fui a la peluquería de siempre. Me corté mi media melena y ahora llevo el cabello rubio, muy corto. Creo que me favorece, y se me ve más joven. Además, quedan más resaltados mis ojos grises.
Cuando las mujeres acudimos a un salón de belleza, creo que eso es generalizado, seamos del país que sea, es porque queremos cambiar nuestra vida.
Ya tengo el salmón, elijo la nata agria para la salsa, y es entonces cuando me doy cuenta de que lo tengo todo para la cena, menos a Ingmar, mi marido.
Me alejo de allí. Las casas de colores del puerto nunca me habían parecido tan grises.
ROGER. BARCELONA (ESPAÑA).
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
No logro quitarme de la cabeza a Judith. La veo en todas partes.
Solíamos venir a la Plaza de la Sagrada Familia a pasear. Luego nos íbamos al lago, y nos reíamos imitando a los patos. Ellos nos miraban, y creo que incluso nos contestaban. O por lo menos eso decía mi hermana. Quería estudiar Etología, le encantaban los animales.
Podía estar horas escuchándola hablar de Lorenz. No es que a mí me interesara, pero aunque hubiera hablado de sedimentos orgánicos, me hubiera parecido lo más maravilloso, saliendo de sus rojos labios.
El color de su boca es como el mío, totalmente carmesí. Ella solía bromear, diciendo que ahorraba en pintalabios, pero para mí era un problema. Más de una vez, en el instituto, Pau (el matón de turno) me tildaba de marica. Pero un día vi «Cobardes», esa peli me ayudó un montón. Aunque en mi caso no me dejé pegar, le arreé con un bate de béisbol, de camino a su casa. Nunca más volvió a meterse conmigo.
Lo que antes me molestaba, ahora me ayuda. Si miro en cualquier espejo, mi cabello azabache y mis labios rojos, me traslado a mi misma imagen; por algo Judith y yo éramos más que hermanos: gemelos. Y más que gemelos, si quiero ser honesto: follábamos. No, rectifico, nos amábamos, con toda el alma, y no estoy exagerando.
El lago ahora está seco, no hay patos. Abandono la plaza y me dirijo a la avenida Gaudí.
Ahora no habrá nadie en casa, y podré masturbarme pensando en ella. Aunque luego termine llorando.
CATHERINE. LONDRES.
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
Subo y bajo escaleras mecánicas sin parar. Tengo que calmarme.
Antes, cuando era pequeña, mi madre me traía a Harrod’s, y a mí me parecía estar tocando el cielo. Los dulces. Los pianos. Ahora estoy en el infierno.
Aconsejada por una amable dependienta, compro un pañuelo rojo de Armani. Hace juego con mi melena pelirroja. En el fondo noto su envidia. Mis ojos verdes la examinan. Es guapa, en el fondo no tendría motivos para envidiarme, pero es algo con lo que ya me he acostumbrado a vivir.
También te acostumbras a las miradas, y hasta incluso acoso, de algún hombre. Soy demasiado voluptuosa y supongo que les incito.
Ironías de la vida. Hubiera querido ser como Audrey Hepburn. Plana, recta. Amaba el mundo de la moda y quería ser modelo. Con mi físico fue imposible. Entonces pensé en dedicarme al diseño. La vida también se encargó aquella vez de joderme.
Me despido de la guapa empleada, sigo bajando escaleras. Me sorprendo a mí misma cuando, al llegar abajo de todo, quiero bajar más, y entonces reacciono: no puedo caer más bajo.
PIÈRRE. BRUSELAS (BÉLGICA).
7 DE NOVIEMBRE DE 2007
Me siento tan pequeño como mi país. Insignificante. Nunca salimos en las noticias, y si lo hacemos es para mostrar a un chalado psicópata que ha enterrado cadáveres en su jardín. Entonces Tintín, Hércules Poirot, pasan a segundo término. Somos raros.
Ni siquiera los directores de cine han venido aquí para filmar, ha habido escasas excepciones como Historia de una monja, pero a lo mejor influyó que la actriz había nacido aquí.
De joven, viví con mis padres en otro país. Pero hice una barbaridad, y volvimos aquí. Nunca hablo con nadie de mi pasado. Ni siquiera con mi mujer actual. Tengo dos hijos pequeños. O quizás tres, ni eso lo tengo claro. Mi vida es una farsa.
A pesar de mi ropa de marca, mi aspecto impecable y mi perfume, me doy un tremendo asco.
He perdido el trabajo, y para acabar de arreglarlo, me metí en apuestas. Soy un perdedor.
Sentado en la hierba, veo el Atomium delante de mí, más grande que nunca.
CAPÍTULO 2
¿DÓNDE ESTÁN LOS LÍMITES?
MICHAEL. NUEVA YORK.
14 DE NOVIEMBRE DE 2007
Mi jefe quiere que colabore en una especie de Gran Hermano, pero con gatos. Ha querido convencerme de que la gente quiere llegar a casa, encender la televisión y ver cómo unos gatos juegan, comen, o lo que sea que hagan esos animales.
Encima ha tenido la desfachatez de decirme que necesitan un periodista como yo para hacer los guiones. Pero ¿qué guiones?
Intento calmarme y mirar los altos edificios. Entra el sol a raudales, y la claridad también inunda mi cerebro. Salgo de mi despacho y me dirijo sin más dilación y con el discurso bien aprendido desde ayer noche al despacho de Richard, mi director, y por desgracia, amigo mío desde hace veinte años.
Llamo a la puerta, su secretaria debe estar desayunando y lo único que se oye dentro son gritos de Richard y del productor, David.
Después de unos instantes en que nadie me contesta y los gritos van en aumento, decido entrar. La vista del Empire State es impresionante.
—¿Molesto?
—En absoluto. Yo ya me iba.
David se larga dando un portazo.
—¿Qué le pasa?
Richard se enciende un puro tranquilamente y me mira con sarcasmo.
—Que se meten a productores pero no tienen ni idea de lo que es la televisión. Invierten su dinero en algo que idealizaron cuando eran pequeños: Bonanza, Colombo, Banacek… Todo ha cambiado.
La gente ahora no quiere guiones, ni películas, eso ya se lo bajan en Internet. Quieren lo que Orwell escribió: 1984.
»Pero lo que olvida la gente, o ni siquiera lo saben, es que esa obra se escribió como una crítica a la dictadura, a la manipulación y al acoso a la intimidad. A ese controlador lo llamó Gran Hermano.
En el fondo lo escribió para cambiar el mundo, y en cambio los televidentes quieren controlar y ser controlados.
—Estoy de acuerdo, pero déjame ir más lejos. Antes de Orwell, hubo un precedente ruso.
—Lo desconocía por completo. ¿Y qué dijo?
—Se llamaba Yeugueni Zamiatin, en 1884 escribió «Nosotros».
La intimidad en esa novela es imposible para los habitantes, todas las paredes son de cristal…
—Interesante, Michael. Pero no has venido a verme para hablarme de un ruso, ¿verdad? Si es por lo del Gran Hermano de los gatos, olvídalo, es absurdo, te dije que la idea era mía para que aceptaras, pero cuando el productor me dijo cómo lo quería…bueno, ya nos oíste.
—Ni loco iba a aceptar esa propuesta. Pero eso carece de importancia.
Vengo a proponerte algo relacionado con lo que hemos hablado. La gente quiere controlar, saber qué hace la gente, cómo viven, ¿de acuerdo?, pero últimamente es muy reiterativo. Que si uno se acuesta con el otro, que si sale del armario. Una vida demasiado rutinaria. Mi idea es: ¡hablemos de la muerte!
—¿Qué muerte? ¿De qué rayos estás hablando? Lo siento, no te sigo. ¿Qué quieres, matarlos?, ¿cómo en la película de Romy Schneider…? ¿Cómo se llamaba?
—La muerte en directo. La mujer ha de morir, le queda poco tiempo, y el periodista la sigue hasta Tasmania para filmarla.
—Te recuerdo que el periodista lleva en el cerebro un chip con una cámara, y al final se queda ciego. En cuanto a la mujer, se suicida cuando se entera que todo es un montaje.
—¡A eso voy!
—¿Quieres introducirte una cámara en el cerebro? Si lo hago, tu mujer, Wendy, me dejará ciego a mí.
—Pero ¡qué dices!, no hablaba de las cámaras. Eso es asunto tuyo, busca el colaborador más bueno que tengas en tus contactos que sepa llevar eso. No, yo me refería al suicidio.
—¡Tú estás loco! ¡Se nos tirarían los abogados encima!
—No, si lo llevamos bien y lo vendemos como una lucha contra el suicidio: nadie debe quitarse la vida.
—Bien, eso me tranquiliza. Los concursantes son suicidas pero no se matarán.
—No, porque lo impediremos.
—¿Quiénes?
—Yo el primero. Entraré como uno más que quiere suicidarse, así, aparte de filmar y grabar, impediré que nadie se mate. Me acompañará Svetlana.
—¿La rusa? ¿La que os hizo de guía espontánea cuando fuisteis Wendy y tú a Moscú?
—La misma, ¿cuántas Svetlanas conoces?
—Era un auténtico bombón. ¿Ha aceptado?
—Aún no, antes he querido hablar contigo.
—De momento me parece todo una barbaridad, pero con esa chiquilla subiremos la audiencia masculina.
—Ahora que veo que me estás tomando en serio, paso a contarte el proyecto. Me conecto a Internet. Busco un grupo que quiera suicidarse. Esos grupos suelen ser pequeños y muchas veces conectan personas de diferentes países. Se reúnen, conectan. Svetlana y yo enlazamos la misma página por separado para que no nos relacionen.
Luego convivimos con ellos, y lo más importante: evitamos que se suiciden.
—¿Y si alguno se nos escapa de las manos?
—El programa será grabado. Si ocurriera algo, hay dinero para pagar a las familias.
—Te estás volviendo un cínico desde que volviste de Irak. Cuando eras reportero de guerra eras más humano.
—Supongo que tiene que ver con la muerte de mi mejor amigo en mis brazos…
—Perdona, Michael, no quería tocar el tema. Sabes que siempre estoy bromeando. Una pregunta: para luego retransmitirlo las personas tendrán que dar su consentimiento. Sé que el dinero lo puede casi todo, pero no olvides un detalle. No quiero menores de edad.
Me siento satisfecho de la reacción de Richard. No pensaba que lo convencería tan rápido.
—No habrá menores de edad. Habla con el productor, necesitaremos mucho dinero. A la gente habrá que pagarles antes de que se emita, si no será imposible. Otra cosa: necesitaré que arregles los papeles de Svetlana, para que no tenga problemas al salir de Moscú.
—Hecho. Esta tarde, cuando se haya calmado, hablaré con David. Mi secretaria, una vez hayas conversado con la rusa, te hará los trámites. ¿Algo más?
—Sí, me gustaría saber tu opinión. ¿Te gusta la idea?
—Michael, nos conocemos desde la facultad. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta tanto como a ti.
Suelto una carcajada y me dirijo a la puerta. Oigo la voz de Richard a mis espaldas.
—¿Sabes por qué Orwell lo llamó 1984?
—Porque le dio la vuelta. La escribió en 1948.
—La idea es buena pero podría girarse en nuestra contra. Estúdialo con detenimiento. No dejes que se te escape nada.
—Tranquilo.
Voy por el pasillo, tras salir del despacho de Richard, y no oigo los ordenadores, ni las conversaciones jocosas de mis compañeros.
Solo oigo las bombas y los gritos del fotógrafo.

SVETLANA. MOSCÚ.
14 DE NOVIEMBRE DE 2007
El ruido de las cañerías congeladas vuelve a despertarme. La noche ha sido una mezcla de vodka, sueños y hielo.
Desde mi cama se distingue la nieve en la ventana. El cielo plomizo me transporta al sueño de esta noche.
Era pequeña, corría por un campo de trigo, y el fuerte sol me hacía parpadear. Mi padre me cogía en volandas y me susurraba al oído: «Algún día, Sve, nos iremos de este pueblo, iremos a Moscú, y todo será distinto». No entendía por qué quería marcharse a ese lugar desconocido, si ahí éramos felices.
Nací en 1979, ahora tengo 28 años. Las imágenes oníricas son reales. Sucedió en Palej, mi pueblo natal. Mis padres, Olga y Nikolay, vivían de la artesanía. Fabricaban miniaturas y luego las pintaban y lacaban. Es un pueblo muy pequeño, pero yo lo veía muy grande.
Tenía un hermano. Bueno, rectifico, tengo. Se llama Alexey. En estos precisos instantes debe estar pinchándose heroína en cualquier callejuela nauseabunda.
No teníamos que haber venido aquí.
Recuerdo una obra de Txekhov. Habla de tres hermanas, quieren abandonar su pueblo e irse a Moscú. Pero nunca lo hacen. Desearía, con toda el alma, que nosotros tampoco hubiéramos podido.
Me dejo de tonterías y me levanto de la cama con gran esfuerzo.
No hay agua caliente. Tiemblo mientras me ducho, salgo tiritando.
Al envolverme en una toalla áspera, no puedo evitar sentir las manos bruscas de los clientes. No saben acariciar, ni tratar con dulzura, lo cual hace que esta profesión sea aún más dura si cabe.
Pero el hambre aún lo es más. Desde el cristal puedo ver a unos niños comiendo de los desperdicios, y peleándose por un hueso de pollo.
Hace un año mi vida era distinta. Trabajaba en una fábrica, no ganaba ni 1.850 rublos al mes. Las máquinas destrozaban mis oídos, mis manos y mi espalda. Tuve la gran idea de ir a ver a mi jefe, a ver si podía lograr algún tipo de mejora. Me dijo que sí, con la condición de que fuera al trabajo más pronto que las demás y le hiciera una felación. Primero me indigné, pero luego, mi nevera vacía y mi cansancio me hicieron cambiar de opinión.
Durante un mes la rutina era fichar, cerrar los ojos y engullir.
Entretanto, esos días me sentí mareada, con náuseas. Mis compañeras no entendían por qué no estaba contenta, ya que me habían trasladado a oficinas.
Tampoco entendieron por qué me fui un lunes, sin despedirme.
Aquel fatídico lunes mi jefe no estaba solo. Había dos hombres más. Mi instinto, cuando entré en ese cuarto oscuro, fue huir, pero uno de los hombres ya me había cogido y se había tirado encima de mí. Me violaron los tres sin ningún tipo de miramiento. Como si yo fuera un animal.
Me fui de allí llorando, más por vergüenza que por rabia. No podía acudir a nadie. Yo había accedido al principio. Lloré durante tres días. Hasta que me di cuenta de que podría aprovecharme de los que me habían hecho daño: los hombres. Pero llevaría el control. Quedaría con quien quisiera, donde quisiera. Y según qué cosas, ya dejaba muy claro desde el principio que no las haría. No gastaba casi nada de lo que ganaba. Quería ahorrar y marcharme de allí.
Eso es lo que me hace vestirme, pintarme los ojos y salir en busca de Yuri, el hombre que conocí en la Plaza Roja a la hora acordada.
Mis botas resuenan hasta la boca del Metro. Me dirijo a la parada de Smolenskaya. Hemos quedado en el centro de Moscú, en una calle peatonal, la llaman «El viejo Arbat».
Las paradas van oscureciéndose en el túnel y el recuerdo de mi hermano también. Hace un año que no le veo. La última vez fue en San Petersburgo. Había acudido allí por un cliente, de los primeros, que le entusiasmaba la pintura. Así que el mejor sitio, El Ermitage.
Nuestro punto de reunión era un cuadro de Gauguin. Buscaba en el plano, sin éxito, hasta que oí su voz, inconfundible, de miel y caramelos, como cuando éramos pequeños.
—¡Hola, Sve!
—¿Cómo estás, Alexey?
Intenté mostrarme fría, pero cuando amas a alguien, eso es tarea imposible.
—Normal.
Mi hermano contestó con un lacónico ‘normal’, porque eso es lo que decimos todos los rusos; somos muy supersticiosos. Si estamos bien y lo decimos, puede estropearse. Si estamos mal y hacemos lo mismo, puede ir peor.
Escudriñé su rostro entre los cuadros. Su palidez, sus ojos amarillos. Cirrosis.
—¿Esperas a alguien?
Por mi vestido se puede imaginar a quién espero. Pero disimula. Y yo, a cambio, no miro los pinchazos de sus brazos. Es como un pacto de silencio desde que ocurrió todo aquello.
—A un amigo. Pero no hemos quedado aquí, sino al lado de este dichoso cuadro, y no lo encuentro.
—Déjame ver…
Alexey se acerca a mí, observa el folleto y me indica la planta. Por un segundo, sus dedos rozan mi piel. Por un segundo quiero gritarle: «¡volvamos a Palej!», pero no soy capaz, y mi hermano desaparece, igual que ha venido, como un fantasma.
Vuelvo a la realidad, el vagón ha salido del túnel y mis botas bajan en la parada. Mi mente está muy lejos.
ITAMI. TOKIO.
14 DE NOVIEMBRE DE 2007
Otro miércoles absurdo delante del psicólogo. Estoy en una sala muy grande, con techos altos y una vista, supongo que espectacular (a mí me la suda), del Parque Yoyogui.
Mi terapeuta es japonés, como yo, pero estudió en Europa. Por eso me decidí a venir con él. Es un buen tío, y tiene buenas intenciones, pero está claro que él nunca se ha deprimido.
Ahora mismo me está contando, con un optimismo casi irritante, lo que tendría que hacer con mi vida. Yo, como siempre, hago ver que le escucho con interés pero, en el fondo, lo único que hago aquí es ganar tiempo.
Desde que intenté suicidarme, y no lo logré, mis padres estuvieron haciéndome la vida imposible. Hasta que se me ocurrió buscar ayuda. No porque la necesitara; nadie puede ayudarme, más bien para ir planeando otro suicidio, pero esta vez lo haría bien: lejos de casa, del país, y de mi gente.
Es en lo único que me ha ayudado el venir aquí. Tanto oírle hablar de Europa y de los europeos, prefiero suicidarme en su compañía. Será más interesante.
—¿En qué piensas, Itami?
Esto es lo único incómodo de la terapia. Cuando le da por preguntar. No le puedo decir la verdad. Que estoy pensando en suicidarme en Venecia, con seis europeos más que encuentre en Internet, y llevar yo el mando: suicidarnos cuando hayan pasado unas semanas. Quiero irme de aquí con más vivencias. Soy sintoísta, y ya que cuando muera formaré parte de un río o una montaña, cuanta más sabiduría logre como persona, mejor estaré luego formando parte de un todo, naturaleza, cosmos.
Le miro, el buen hombre aún espera que le diga qué pienso, así que le ofrezco carnaza aprendida.
—Pienso en Yasunari Kawabata, y en Itami Juzo. ¿Sabe quiénes son, doctor?
—Por supuesto. Eran. Los dos se suicidaron. Kabawata era un gran escritor, incluso le dieron el Premio Nobel. Juzo era un buen cineasta.
—Tuvieron suerte. Ya no están aquí.
—¿Realmente crees eso? Piensa en un momento en sus familias, en las personas que les querían.
—¿Y eso qué tiene que ver? Eso son daños colaterales. Fueron valientes.
—Suicidarse no es ser valiente. Quedarse aquí y luchar, eso sí lo es.
—¿Sabe?, el que más me mola es Yukio Mishima. A los cuarenta años, y encima delante de las cámaras…
—Dantesco.
—No es dantesco, es poder elegir cuándo te vas.
—¿Y qué ganas? ¿No es preferible quedarse, y ver qué te depara la vida? Al fin y al cabo todos nos iremos un día u otro, pero no hay prisa.
—¿No será que le tiene miedo a la muerte, doctor?
Algo he dicho, pues de pronto le ha cambiado la cara. Su rostro está más pálido que nunca. A los japoneses no nos gusta el sol, a lo mejor por eso nuestra estadística de suicidios es tan alta. Le miro otra vez e intuyo que la idiotez que he dicho por pasar el rato le ha hecho palidecer algo más que su piel.
—No le tengo miedo a la muerte, Itami. Ya no. Sabes, porque te lo expliqué, que mi mujer es de Nueva York. Te dije que no teníamos hijos. Y no te mentí. No los tenemos. Linda, mi esposa, tiene una enfermedad irreversible. No puede tener hijos. No solo eso, sino que cada año que pasa pierde psicomotricidad, y visión.
—Lo siento, no era mi intención molestarle, yo no sabía nada… pero… si su mujer está así, aún más para…
—Para nada, Itami. Nuestra cultura dignifica el suicidio. Durante siglos ha sido una salida natural y honrosa a una vida que no fuera digna, pero todo eso son memeces aprendidas. El harakiri… incluso el nombre es absurdo. La vida está para disfrutar cada momento. Por eso no le temo a la muerte. Me deleitaré con la vida mientras esté aquí. De una sonrisa de Linda, de un paciente que he curado.
—Pero a mí no me puede curar, ¿verdad?
—Itami, hay una diferencia muy grande entre tu enfermedad y la de mi mujer.
—¿Cuál?
—Mi mujer va a morir en el plazo de unos siete u ocho años. La esquizofrenia, que es lo que tú tienes, no te mata. Puedes llegar a noventa años, si no haces el imbécil.
—Seré un viejo loco. ¿De qué me sirve eso?
—Con medicación puedes llevar una vida totalmente normal, Itami.
—¿Y si no tomo la medicación? Mire qué me pasó la última vez. Quise pegar fuego a mi habitación.
—Aún no se te había diagnosticado. No sabíamos qué te ocurría. Ahora es distinto. Todos a tu alrededor están pendientes de la medicación. Si obviamos la tontería de tu intento de suicidio, has tenido un año muy bueno, Itami. Y así pueden ser todos, si confías en mí.
—¿Y lo de tener hijos? Saldrán chalados. Kazuzo no se merece eso.
—No hay ninguna prueba de que la esquizofrenia se herede. Se han hecho estudios con gemelos. El niño que se crió fuera de la familia enferma resultó totalmente normal.
—¿Y el otro?
—Desarrolló la enfermedad, en algunos casos, no en todos. Hemos de pensar que estos experimentos se hicieron cuando no existían las medicaciones de ahora, de manera que el niño vivía en un ambiente muy perjudicial.
Entra la enfermera. Nos hace una reverencia y sonríe, a la manera tradicional japonesa.
—Perdone que le interrumpa, pero es que el señor Fujinara lleva esperando más de media hora. Vamos muy retrasados. Y ya sabe cómo se pone ese hombre.
—Gracias. Ahora mismo le haré pasar.
Cuando se ha marchado y ha cerrado la puerta, un aire de complicidad se nota en el ambiente. El hecho de que me haya contado lo de su mujer me hace pensar que le importo. Estoy a punto de decírselo, pero el doctor tiene razón: soy un cobarde.
Le doy la mano en señal de despedida; es lo que hizo él cuando me conoció. Dijo que lo había aprendido en Europa, y que a nivel emocional es mucho mejor, ya que así nos tocamos, hay un contacto, no la frialdad de nuestras reverencias, e intento darla con más calidez que nunca.
—Siento lo de su mujer.
Me alejo del despacho y de las grietas de luz. Vuelvo a sentir mi vacío. Mi enfermedad. Mi miedo. No soy capaz de vivir así.
En la sala de espera está esperándome Kazuzo. Me mira y sonríe. Supongo que piensa que voy mejorando.
—¿Qué tal ha ido?
—Muy… reconfortante.
—¿Quieres que vayamos al parque?
—Estupendo.
Nos despedimos de la enfermera y salimos a la luz del día.
Por el camino, no hablamos. Los árboles en noviembre tienen unos colores indescriptibles: amarillentos, rojizos. Cosas bellas, dice el psicólogo. Observo a Kazuzo, su gorro blanco, sus guantes azules… es lo que más echaré de menos cuando me vaya. Pero sé que hago bien. Se merece algo mejor.
Seguimos andando, y la naturaleza me va calmando.
—¿Cómo ha ido la clase de koto?
Semanas atrás, cuando intenté suicidarme, le recomendaron a Kazuzo tocar un instrumento para que se tranquilizara. Dicen que el arpa japonesa es lo que más tranquiliza.
—Ha ido bien, me distraigo, aunque creo que soy una de las alumnas más lentas. La profesora me anima.
Me siento tremendamente culpable.
Veo que nos acercamos a uno de los templos.
—¿Quieres que le digamos a un monje que nos dé un omikuji?
Kazuzo pone cara de sorpresa, desde que nos conocemos sabe que no me gustan estas cosas, pero yo sé que a ella sí, y quiero, los días que faltan, hacerla feliz. Aunque solo sea con uno de esos papeles. Si lo que dice el papel da buena suerte, nos lo llevamos a casa; si no, lo atamos a una soga para que, según la tradición, los dioses aparten la mala suerte.
Cuando llegamos al templo y un monje vestido de naranja nos da un omikuji, observo que hay muchísimos colgados. Papeles blancos atados por el destino incierto.
Nos da los papeles y Kazuzo, al abrirlo, sonríe. Yo lo ato, sin ni siquiera mirarlo.
—¿Por qué lo atas?, ni lo has mirado. A lo mejor era kichi, buena suerte.
—Claro que lo he mirado, desconfiada. Era kyo. Mala suerte. ¿No confías en mí?
—No. ¿He de hacerlo?
Sé que todo esto provocará una discusión, así que cambio de tema.
—¿Sabes qué haremos este año en San Valentín? Iremos al Monte Fuji, como todas las parejas, a tocar la campana tres veces.
He acertado con el cambio de tema, ya que me abraza. La gente nos mira. Es inusual, y más en público, demostraciones de ese tipo, pero el psicólogo le dijo a Kazuzo que era buena para mí cualquier demostración de afecto.
Me sigue abrazando, y pienso con amargura que en febrero quizás Kazuzo irá al Monte Fuji, pero no conmigo.
En aquel mismo instante una pareja vestida de rojo sale del templo: recién casados. Los kimonos y el tocado de ella les delatan. Siento envidia, son una pareja normal, que tendrán hijos normales.
Kazuzo se acerca a mi oído y me susurra: «kimi o ai shiteru».
LIV. BERGEN.
14 DE NOVIEMBRE DE 2007
He quedado con Lena para ir al Akvariet. No sé para qué vamos, en el fondo no deja de ser un acuario con cuatro focas, y uno de los pingüinos tiene pelos amarillos. Pero a ella siempre le ha gustado ir. Supongo que esto es la amistad, y nos conocemos desde hace cincuenta años.
Me observo en el espejo, e intento concentrarme en lo que me he de poner. No puedo, el recuerdo de Ingmar me persigue.
Puedo oír su voz hace un año, en el mismo acuario:
—¿Te das cuenta de lo solo que está ese pingüino porque es distinto? Me recuerda cuando fuimos, hace años, a Barcelona, a Copito de nieve.
—Ingmar, no seas exagerado. El pingüino está posando para las fotos de los turistas, no es que lo aparten sus compañeros. Y en cuanto al gorila que vimos en Barcelona, estaba de todo menos solo. Seguro que hacía el amor más veces que tú.
Ahora que está muerto, me arrepiento de haberle soltado esas puyas; pero lo deseaba tanto, y él necesitaba el sexo tan pocas veces.
Sin darme cuenta me estoy acariciando delante del espejo, entre los recuerdos. Suena el teléfono y doy un respingo.
—Diga.
—¡Liv! ¿Qué haces en casa? Llevo media hora viendo a las focas…
—Perdona, Lena. Voy para allá.
Cuelgo sin esperar respuesta, y me visto rápidamente. Aún estoy mojada, e intento pensar en otra cosa. Mi vestido de lana blanca me envuelve y el abrigo me cubre mis más ansiados secretos.
El autobús me ha traído en cinco minutos, pero a pesar de lo rápido que he ido, veo a Lena, a lo lejos, un poco cabreada. Se acerca, y pienso que me va a estrangular, pero sus ojos y sus gestos son contradictorios. Lena verdaderamente es un enigma, al igual que lo era mi marido. Me he de rendir a la evidencia, me gustan este tipo de personas; si no, no lo entiendo.
—¡Estás preciosa, querida! ¿Te había visto este abrigo?
Me lo ha visto miles de veces, incluso vino conmigo a comprarlo una tarde que nuestros maridos fueron a jugar al póquer. Pero sonrío, sé que Lena solo intenta ser amable después de lo sucedido. Todos son amables cuando te pasa una desgracia. Y que tu marido haya muerto, es mala suerte. Que se haya suicidado, eso es una desgracia según ellos.
Intento no pensar y me zambullo con los peces de colores y la conversación de Lena.
Las peceras iluminan su cara mientras me habla.
—¡Ay, Liv, qué suerte tienes de no haber tenido hijos! ¿Adivinas qué es lo que me ha hecho Erland ahora?
Erland es su hijo menor, y aunque no le conteste ni le anime a seguir, lo hará. Bebe los vientos por él.
—No te lo vas a creer, ahora quiere dejar Noruega e irse.
—¿A dónde?
—Finlandia. Y yo le he dicho: «pero si ahí solo hay lagos y mosquitos, además, con esa lengua fino-ugra tan extraña».
—¿Y qué ha contestado?
—Que me guste o no, se va a Naantali, un pueblo perdido, a dieciséis kilómetros de Turku. Se ve que es un pueblo costero, con un puerto, artistas…en fin, se va de Bergen para irse a otro Bergen, pero más cerca de los rusos y de los mosquitos.
No puedo evitar reírme al recordar a Lena, hace muchos años, con Kaj e Ingmar. Los niños eran muy pequeños, se nos ocurrió ir todos a Copenhague. Estuvimos en un hotel, que estaba muy limpio, no había un solo bicho. Pero la obsesión de Lena le hizo sacar el pulverizador que llevaba en la maleta y pulverizarnos a todos. Salimos al pasillo porque no podíamos respirar…¡Qué jóvenes y felices éramos!
—Estupendo, Liv. Yo te cuento mis penas y tú te ríes.
—Perdona, cariño, me reía de otra cosa.
—¿De qué, si puede saberse?
—De las focas palmoteando bajo la lluvia.
—¿Eso te hace reír?… Bien, aunque me estés mintiendo, me encanta verte así, no soportaba verte llorar. De todos modos, tenía que decirte algo más y no sé cómo…
—Adelante, Liv. Di lo que tengas que decir. Estoy mejor.
—De acuerdo. Voy a irme con mi hijo unos días a Finlandia. La excusa es ayudarle a organizarse…
—¿Y la verdad?
—La verdad es que las cosas con Kaj van de mal en peor. Sobre todo desde que murió tu marido. Está incluso agresivo. El otro día, sin ir más lejos, me pegó.
—No lo entiendo, Lena. Tu marido es muy pacífico.
—Ya no es el mismo. Además, no para de beber, está todo el día borracho.
—Pero… no creo que tenga nada que ver con la muerte de Ingmar. Se caían bien. Con tantos años, se habían hecho amigos, es cierto, pero de eso a que tenga la culpa su muerte…
—Yo no digo que eso haya tenido la culpa, pero sí que coincide. No quería decirte nada, bastante tienes tú con lo tuyo. No te preocupes. Será pasajero. Supongo que nos ha trastornado su muerte.
—¿Cuándo volverás?
—En unas semanas. Dos o tres a lo sumo. Quería pedirte un favor.
—Lo que quieras.
—Sé que es pedirte demasiado tal como estás, pero ¿podrías visitarle? A ti siempre te ha hecho más caso que a mí. A lo mejor descubres qué le ocurre.
—¡Claro que sí! Incluso me irá bien. Últimamente estoy demasiado en casa.
—Él también. Está trabajando en su último libro: «Recopilación del cine escandinavo». Solo sale un momento al mediodía a buscar alcohol.
—No te preocupes. Ire. Vete a Finlandia tranquila. Cuando vuelvas, ya verás cómo todo se habrá arreglado.
—No sé, Liv. Me da la impresión de que se está yendo todo a la mierda.
Salimos del zoo y un pálido sol nos calienta. A pesar de ello, estoy temblando.
ROGER. BARCELONA.
14 DE NOVIEMBRE DE 2007
Desearía ser el chico finlandés que se lio a tiros en su instituto. Nunca he sufrido acoso escolar, ni nada por el estilo, pero me da rabia que mi hermana haya muerto, y que los demás estén tan tranquilos.
Siempre pensé que ella estaría aquí. Ahora estoy totalmente solo.
Aunque me cubro con las sábanas, no desaparezco. Oigo los tacones de mi madre, se acerca a mi habitación y me hago el dormido. Da media vuelta, coge el bolso y las llaves y cierra la puerta.
No hay nadie en casa, así que me levanto y voy al lavabo. Cojo la colonia de Judith, que aún nadie ha tirado, y aspiro su aroma. Como cada mañana, eso me calma.
Me observo en el espejo. Tengo dieciocho años aunque aparento menos. Rememoro los quince, cuando todo empezó.
Era una noche de verano, cálida y asfixiante. Empezó a llover torrencialmente, y salí a la terraza a ver los relámpagos.
Al salir, uno de los relámpagos iluminó a mi hermana. Estaba en una tumbona, a oscuras, llorando.
Me sorprendió su presencia, ya que me creía solo en casa. Mis padres habían ido al Liceo, y ella les había dicho que estaría en casa de una amiga.
—¿Qué ocurre? ¿Por qué estás llorando? Me has pegado un susto de la hostia.
Me miró de una manera extraña, riendo y llorando histéricamente.
Me asusté. Jamás la había visto así.
Y entonces sucedió algo inesperado, esos segundos que te cambian la vida para siempre.
Judith se abalanzó hacia mí, y me hizo entrar en casa. Se tiró encima de mí, y caímos al suelo. Primero pensé que se trataba de un juego. Pero luego me di cuenta, al notar sus manos, sus labios, que los juegos y las tardes del Scrabble habían terminado.
Sé que tenía que sentir asco; era mi hermana. Pero solo pude sentir un deseo irrefrenable. También intuí que pasaba algo muy grave en aquella cabecita para hacer algo así, pero en aquel momento en que la penetré violentamente, su cuerpo me hizo olvidar cualquier reticencia.
Aquella anécdota, si es que podemos llamarla así, se convirtió en una costumbre. Mis padres pasaban mucho tiempo fuera de casa, y además viajaban largas temporadas.
Se puede decir que aquellos fueron los mejores años de mi vida. Me enamoré locamente de mi hermana, y ella, por la respuesta de su piel, estoy seguro de que también. No era sexo. Era algo más profundo. Sobrepasaba el amor.
Todo fue bien hasta que tuvimos diecisiete años. Creo que me di cuenta de que Judith estaba muy rara, pero quizás no quería arriesgarme a perderla si algo sucedía. No podía perderla. Cuando se ama tanto a alguien, olvidamos razonar, pensar, analizar. Nos olvidamos de todo.
Un 11 de agosto. Barcelona estaba vacía. Mucha gente se había marchado de vacaciones. Casi todas las tiendas estaban cerradas y la ciudad mostraba una tranquilidad inusual, solo truncada por el ir y devenir de las ambulancias al Hospital de San Pablo, y por el violinista que desafinaba en la Avenida Gaudí.
Judith estaba leyendo un libro de psiquiatría del despacho de mi padre. Yo hacía ver que leía un libro de Kafka, pero en verdad estaba admirando sus largas piernas. Levantó sus bellos ojos del libro y me preguntó, ansiosa: «¿Crees que estamos enfermos?».
Hubiera querido decirle que sí, que estaba enfermo de ella, de tenerla. Que me faltaba la respiración cuando no la veía, que el corazón se desbocaba cuando la veía hablar con algún chico en el instituto. Pero, como es lógico, no le dije nada de todo eso.
—Claro que no estamos enfermos. Toda esta historia de la prohibición del sexo entre hermanos surgió por la religión. A su vez por la procreación. El parentesco de los familiares aumenta los problemas genéticos de los niños. Además, piensa una cosa. Podíamos no habernos conocido de pequeños, por cualquier circunstancia, y conocernos en una discoteca.
—Pero no fue así. Nos hemos bañado juntos, jugado. Teníamos mucha complicidad.
—Ahora que lo dices, demasiada. Tampoco era normal. Ni nos peleábamos.
—Este libro que estoy leyendo dice que es normal que los gemelos tengan esa complicidad.
—¡De la complicidad al sexo, si tu hermana está para mojar pan, hay un paso!
—¡Idiota! Estoy hablando en serio.
En ese mismo instante, aprovechando que se puso a reír, quise arrebatarle el libro. Fue entonces cuando de dentro cayó al suelo una hoja amarillenta. Judith enrojeció, eso fue lo que me hizo sospechar. Pero con suma rapidez, volvió a coger el papel, para guardarlo en su minifalda.
—¿Qué era eso? ¿Algo de papá?
—Nada, tonto.
Mi corazón empezó a latir. A pesar de que todo había ido muy rápido, hubiera jurado que aquello era un poema.
Judith despistó y puso en marcha el aire acondicionado.
Me miró riendo y empezó a desabrocharse los botones de la blusa. Dejó el libro en lo alto de una estantería.
Aquel día me hizo el amor de una manera distinta. Con rabia.
Aproveché, cuando terminamos y se fue al baño para buscar el libro. Pasé todas las hojas. No estaba aquel papel.
Vuelvo a mis dieciocho años y al espejo del baño. Esta soledad me está matando. No puedo comer, ni dormir. Ni masturbarme sin sentir un dolor que me traspasa las venas.
He de irme con Judith. Antes de que el dolor sea demasiado insoportable.
Pero antes que nada tengo que encontrar esa hoja amarillenta y saber por qué Judith se suicidó.
CATHERINE. LONDRES.
14 DE NOVIEMBRE DE 2007
Todo cambió el mes pasado. La noticia de que Valentino se retiraba, después de dedicarse cuarenta y cinco años a la moda, hizo que nuestra tienda, al igual que todas las tiendas de alta costura, diera un giro inesperado.
De repente, todas las mujeres de Londres, jóvenes y maduras, vírgenes o ninfómanas, querían encargar vestidos rojo carmesí del diseñador.
Cuando llegó uno de los encargos directamente desde París, absurdamente, para la mujer más entrada en carnes de nuestra clientela, pidió expresamente que fuera yo quien le hiciera los arreglos.
Odiaba a esa mujer. No por su físico, sino por su olor. Supongo que tenía un problema en sus glándulas sudoríparas que le hacía oler como un pescado podrido.
La mujer, Elizabeth creo que se llamaba, hacía tremendos esfuerzos para que le entrara una talla 44.
Mientras iba ayudándola, ella empezó a hablar: «Ese hombre era un genio. Hasta Jackie Onassis adoraba sus diseños. Y Catherine Deneuve, su musa, una mujer tan bella…».
Hablaba y hablaba sin parar. Intentaba no escucharla hasta que pronunció aquel nombre: «Norma». Esa mujer iba a sustituir a Valentino. La misma mujer que me hizo creer que era mi amiga, y me lo arrebató todo.
Salí del trabajo alegando una excusa, después de haberle clavado una aguja a la pobre mujer.
Hacía frío en la calle y busqué un taxi sin ningún éxito. Entre transeúntes y paraguas, mi pasado luchaba por apoderarse de mis neuronas. Norma. Norma. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué ella? La mujer a la que más odiaba en la Tierra.
Ha pasado un mes desde que Valentino se retiró, y que el nombre de esa mujer me revolvió las entrañas. Sigo sintiendo el mismo vacío.
Y como aquel maldito día, intento coger un taxi.
La lluvia me empapa la ropa. Ha parado un taxi, pero me ha dicho que no le va bien ir a esa zona. ¡Por Dios!
Por fin un taxista hindú se apiada de mí.
—¿A dónde va, señorita?
—A Edgware Road, número 131.
—Suba. Ya había acabado mi turno, pero está empapada.
—Muchísimas gracias.
Agradezco la calidez del automóvil y del hombre. Observo que me mira por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no me importa.
El taxi va comiéndose las calles a bocados y yo intento olvidar mi vida, sin éxito. Las gotas de lluvia mojan mis recuerdos.
Desde que era una niña, ansiaba llegar lejos en el mundo de la moda. Me sabía de memoria la vida de todos los diseñadores, desde Calvin Klein hasta Jean Paul Gaultier, pasando por Miuccia Prada y Helmut Lang.
No pude finalizar mis estudios de diseño. Si Norma no hubiera existido, quizás todo hubiera sido distinto. Y ahora ella no solo es una de las mejores, sino que ocupa el lugar de Valentino. Ni en mis peores pesadillas…
—¿Se encuentra bien?
No comprendo por qué razón el taxista me pregunta esto hasta que caigo en la cuenta de que estoy llorando. A falta de pañuelo, me enjuago las lágrimas con el pañuelo rojo de Armani que llevo en el cuello.
—Sí, estoy bien, cansada.
—¿Sabe qué dicen en mi país? Si estás cansado es por lo que te rodea. Cámbialo, y volverás a tener fuerza.
—Es lo que intento. Pero no es fácil.
—Nada lo es. Pero por lo menos usted está en su país.
—Se equivoca. Mi país es Irlanda. Mis padres tuvieron la gran idea de traerme aquí cuando yo tenía siete años. Dicen que hay más oportunidades aquí. No se lo crea, todo es un engaño.
—¿Qué es lo que echa de menos? Yo, de la India, le parecerá una tontería, los olores de las flores de mi pueblo, la comida de mi abuela.
—No es ninguna tontería. Lo que más nos marca de pequeños son los olores, las voces. En mi caso, los colores. El color verde intenso de las colinas. Dicen que por eso las mujeres irlandesas tenemos los ojos verdes. De tanto mirar las colinas.
—Debe ser un bonito lugar Irlanda. Ya hemos llegado. Y ha dejado de llover.
—Ha sido un placer, señor…
—Asmid. ¿Y usted?
—Cathy.
Salgo del taxi y me dirijo a casa de mis padres. Asmid me llama:
—Cathy, se olvida el pañuelo.
Ni siquiera me giro. Abro la verja blanca y cruzo el jardín de flores amarillas. El sonido del taxi se aleja.
Introduzco la llave en la cerradura, y los olores de mi infancia se hacen presentes.
Al entrar en el recibidor, pequeño y claustrofóbico, me doy cuenta de que mi padre tiene la tele encendida.
—¡Papá!, soy Cathy.
—¿Hoy es miércoles?
—Por eso estoy aquí.
—Pues haz algo útil y cocíname algo. Desde que tu madre murió, no como nada en condiciones.
Me quito la chaqueta mojada y me acerco a él para besarle. Me aparta con asco.
—Aparta, vas a ensuciarlo todo. ¡Jesús! Déjame que te mire. Pareces una puta, tal como vas vestida. Se te ve todo. ¿Y a ti te gustaba Audrey Hepburn?
Aún oigo sus carcajadas a pesar de haber cruzado la verja. Me doy cuenta de que me he dejado la chaqueta y que no pienso volver jamás. Me calmo. Respiro hondo, y pienso en lo que me ha dicho el hindú esta noche. Volveré una última vez.
PIÈRRE. BRUSELAS.
14 DE NOVIEMBRE DE 2007
Hace mucho frío y la hierba está húmeda. Pero no me importa. Sentado con mi traje debo parecer ridículo. Y eso es lo que soy, una persona ridícula y miserable.
Los japoneses que tengo al lado han tirado doscientas fotos del Atomium. No entiendo tanto interés. Y peor es cuando entras al interior. Luces psicodélicas, para niños de jardín de infancia. Creo que lo único interesante es cuando haces cola para entrar y ves la foto de Elizabeth Taylor. En blanco y negro, pero a pesar de ello, si me concentro puedo ver sus ojos color violeta.
Y si fuera a casa y no hiciera el imbécil, también los vería, pues mi mujer también los tiene de ese color, aunque últimamente, cuando me mira, se le oscurecen.
Tengo cuarenta y cinco años y mi vida está acabada. Debo dinero al banco. Nos quitarán la casa, el coche. Los niños dejarán de ir a colegios privados y sufrirán acoso escolar. Todo es una mierda. Llevo horas haciendo entrevistas, repartiendo currículos, pero todo es inútil. Nuestro ramo es muy pequeño. A estas alturas, la única que no debe saber que he robado a la empresa es mi esposa.
Me resigno. Iré a casa a cenar. Hoy es miércoles. Habrá hecho conejo a la flamenca. No tengo ni hambre; solo de pensar en las ciruelas, el vino y la grosella, me dan ganas de vomitar. Fingiré. Como siempre.
Las luces del Atomium se encienden, pues está anocheciendo. Los turistas vuelven a sus hoteles, los ejecutivos a sus casas y los políticos… bueno, esos no sé, llevamos cinco meses sin gobierno, aunque tampoco se nota, la verdad.
Me levanto de la hierba y me dirijo a mi Mercedes. Pronto me lo quitarán, así que mejor que lo disfrute. Enciendo el motor y la radio: «Estamos viviendo una de la crisis más largas de la historia de Bélgica…».
Apago la radio y opto por llegar a casa en silencio.
En cuanto llego y abro la puerta, los niños se me abalanzan. Toda la casa huele a laurel.
—Mira, papá, he hecho un cuadro en el cole.
—Precioso, Paul.
Cojo a Jean, el pequeño, en brazos y nos dirigimos los tres a la cocina. Monique, con el cabello recogido y el delantal, sigue estando atractiva. Al besarla, noto su sudor por los vahos de las ollas. Me gustaría tenerla ahí mismo. Pero están los niños, la comida, y, sobre todo, la frialdad de su mirada.
Paul y Jean se van al comedor a jugar con Tintín, nuestro hámster. Yo intento ayudarla con el conejo.
—¿Me acercas el vino blanco? ¿Qué tal ha ido el día?
Le paso el vino, y vislumbro la idea de decírselo todo. De volver a empezar. Ella lo comprenderá, volverá a trabajar. Yo encontraré otra cosa y volveremos a follar.
—Ha sido un día estupendo. Han venido unos japoneses y han hecho un pedido importante.
—Genial. ¿Puedes poner la mesa?
Nos sentamos y Monique reparte el conejo en los platos. La televisión está al taco, los niños se están peleando y el hámster no para de hacer ruido en su jaula. En estos momentos sería preferible ser el conejo muerto.
Me llevo una grosella a la boca mientras escucho, con total indiferencia, que unos turistas belgas han sido secuestrados en Teherán. Por lo que hablan, se ve que están retenidos desde el verano y ni me enteré; una mujer de veintisiete y un hombre de treinta.
Mi mujer parece horrorizada ante las imágenes.
—Se me pone la piel de gallina solo de pensar que nos pasara esto en nuestras vacaciones de Navidad.
—No compares Brasil con Teherán. Ahí hay playas, gente amable y buena comida. No te preocupes, cariño.
Ella sigue mirando la televisión, y yo miro mi futuro. No iré a Brasil, y en Navidad no tendremos ni casa. Hace tres años que no me hablo con mis padres, viven en Finlandia. Monique no tiene familia, así que la única solución será la casa de mi amigo Jacques.
De repente Paul grita histérico. Jean se ha levantado de la mesa, y ha abierto la jaula de Tintín. El animal corre despavorido por el piso. Nos levantamos e intentamos cogerlo. Es inútil. Su cabecita choca contra la pared y toda la sangre salpica a Jean.
No sé reaccionar. Monique coge al niño, lo limpia y tranquiliza. Después coge una caja azul y pone al animal con toda la delicadeza de que es capaz. Lo entierra en el jardín.
Luego los lleva a la cama, les da un vaso de leche caliente y les cuenta un cuento.
Ahora, todo es silencio, y recuerdo algo que me dijo Jacques: «Los animales a veces se suicidan. En 1966, en Sharbish, cerca del delta del río Nilo, unos asnos se golpearon la cabeza contra un muro…».
Pienso si Tintín ha querido suicidarse.
Observo la jaula, ahora vacía, que nadie se ha acordado de tirar.